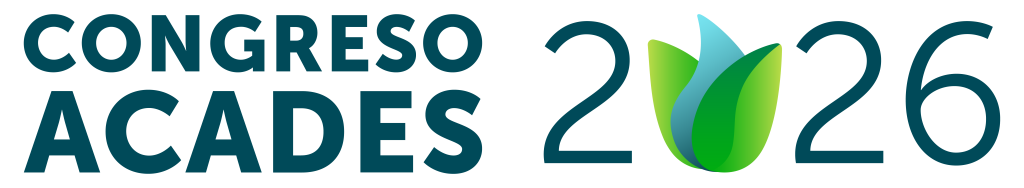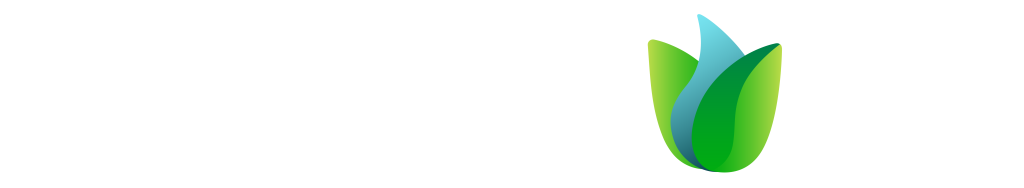Noticias
Santiago, 18 de octubre de 2025
Experto australiano en tratamiento de aguas: “las plantas de desalación deben construirse antes de la sequía”
Profesor de la Universidad de Sídney y uno de los mayores expertos en Australia sobre desalación de agua, Stuart Khan explica cómo su país desarrolló una industria eficiente de tratamiento de agua y qué lecciones pueden servir para Chile, desde la regulación ambiental hasta la percepción ciudadana. Khan es uno de los speakers confirmados para el Congreso ACADES 2026, llamado “Agua para crecer”.

—¿Cómo ha evolucionado la experiencia de Australia en desalación en las últimas dos décadas?
—Australia ha pasado por varias sequías severas, pero una de las más importantes fue la llamada sequía del milenio, entre 2001 y 2008. Durante ese período, muchas ciudades vieron disminuir drásticamente sus reservas de agua potable, incluida Sídney. Ante ese escenario, comenzamos a buscar formas de aumentar la seguridad hídrica.
La desalación se identificó como una alternativa viable, porque podía implementarse más rápido que otras soluciones como el reúso o el traslado de agua a largas distancias.
—¿Cuándo comenzaron a construirse las primeras plantas?
—La primera gran planta se levantó en Perth en 2006. En los años siguientes se construyeron otras en Adelaida, Melbourne, Sídney y una más pequeña que abastece a Brisbane. En total, unas seis plantas grandes en todo el país.
—¿Cómo fue la percepción pública hacia la desalación en ese momento?
—Al principio, la gente no estaba familiarizada con el proceso y existían tres grandes preocupaciones. La primera era el consumo energético y la huella de carbono asociada. La segunda, el vertido de salmuera al mar. Y la tercera, el temor de que al verse el océano como una fuente ilimitada se debilitara la cultura de ahorro de agua, que en Australia siempre ha sido muy fuerte.
—¿Y cómo se abordaron esas inquietudes?
—Con el tiempo se demostró que las plantas solo cubren entre 15% y 30% del suministro urbano y que el agua desalinizada es costosa, por lo que el incentivo al uso eficiente del agua se mantuvo. También se establecieron planes energéticos y de monitoreo ambiental estrictos. Hoy la desalación tiene amplio apoyo ciudadano.
La principal crítica que persiste es que, cuando volvió la lluvia y los embalses se llenaron, las plantas estuvieron años sin usarse. Pero eso es parte de la preparación: las plantas de desalación deben construirse antes de la sequía o emergencia.
—¿Y cómo evolucionó después de la sequía del milenio?
—El foco se amplió hacia la recuperación de agua para abastecimiento urbano. En las ciudades costeras la desalación es una opción, pero en localidades del interior, alejadas del mar, el reúso es prácticamente la única fuente independiente de la lluvia. Además, suele ser más barato y consumir menos energía, sobre todo cuando el agua puede usarse cerca de donde se genera.
—En materia regulatoria, Australia ha logrado ejecutar proyectos grandes en poco tiempo. ¿Cómo lo hacen?
—En nuestro país no hay normas nacionales sobre desalación: cada estado regula por separado. Los gobiernos estatales son las autoridades de planificación y deben aprobar los proyectos, con apoyo de sus agencias ambientales y sanitarias.
—¿Puede dar un ejemplo?
—En Perth se exigieron estudios exhaustivos sobre el vertido de salmuera, porque la planta descarga en un entorno marino cerrado. En cambio, en Sídney el vertido va al océano abierto, con fuertes corrientes, y el impacto es mucho menor. En ambos casos hubo monitoreos posteriores. Un estudio de la Universidad de Nueva Gales del Sur, diez años después de construida la planta de Sídney, concluyó que el impacto ambiental era prácticamente nulo.
—¿Existen mecanismos que permitan acelerar las aprobaciones? En Chile se dice que estos proyectos pueden demorar 6, 8 o incluso 10 años.
—Sí. En Nueva Gales del Sur (región del sudeste de Australia) se creó una categoría de infraestructura crítica que permite un proceso más rápido. En el mejor de los casos, una planta puede desarrollarse en dos años, aunque lo habitual son cuatro o cinco. En lugares como California, solo la aprobación ambiental puede tardar una década.
—¿Esa rapidez tuvo consecuencias?
—Entre 2006 y 2010 se construyeron simultáneamente varias plantas, lo que generó alta demanda de expertos y obligó a contratar empresas europeas y estadounidenses. La falta de capacidad local elevó los costos. Con más planificación previa, esos gastos podrían haberse reducido.
—¿Cómo reaccionó la comunidad frente a las plantas ya construidas?
—Cuando se levantaron, la población las veía como una necesidad urgente. Pero al volver la lluvia, muchos las consideraron un gasto innecesario. Cada una costó cerca de dos mil millones de dólares australianos, y en total se invirtieron más de diez mil millones. Sin embargo, construirlas solo cuando hay sequía no es posible: una planta requiere varios años y en plena crisis no hay tiempo.
—Entonces, ¿la clave es anticiparse?
—Exacto. Hay que invertir cuando la urgencia no es visible. En la próxima gran sequía —y la habrá—, estas plantas serán esenciales para mantener el suministro.
—¿Es difícil mantener el interés público cuando no hay crisis?
—Cuando falta agua, todos hablan del tema: cómo ahorrar, de dónde traerla, qué soluciones hay. Pero cuando vuelven las lluvias, la discusión desaparece. Mantener la conciencia sobre la preparación ante sequías es uno de los desafíos más grandes. Esperar a la crisis solo agrava el problema.